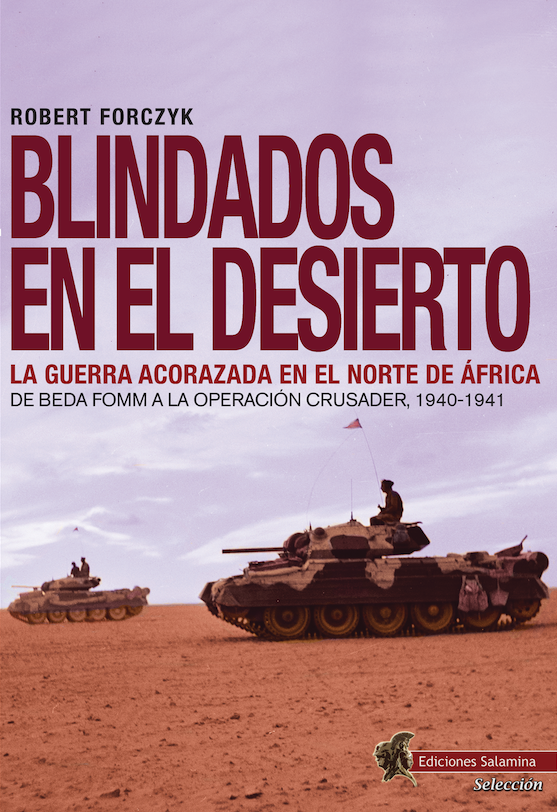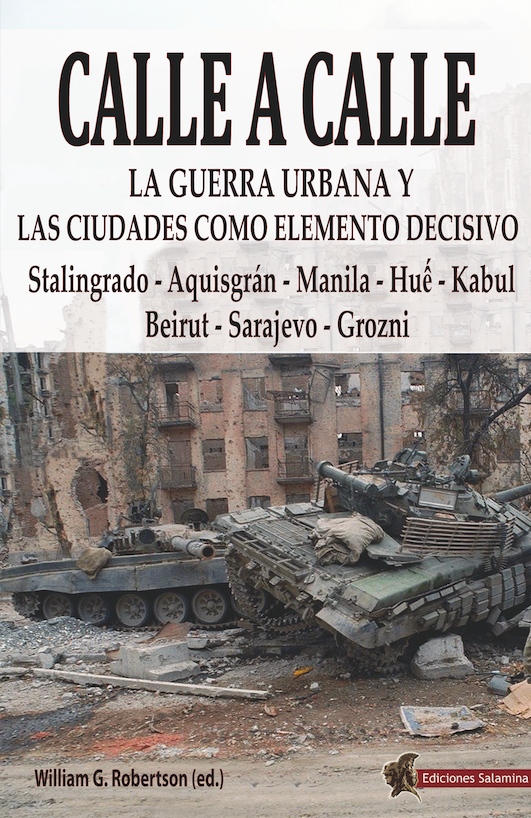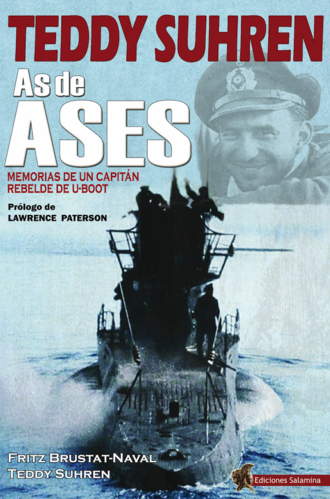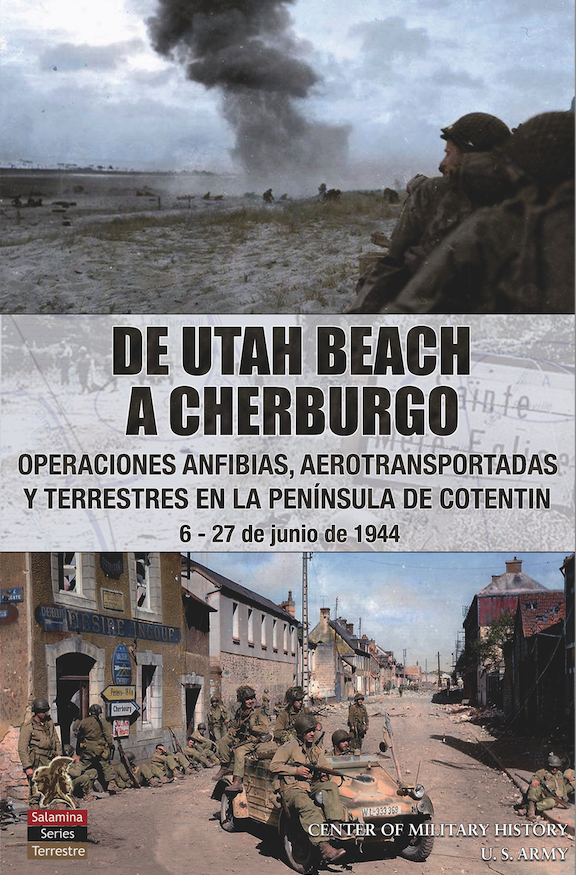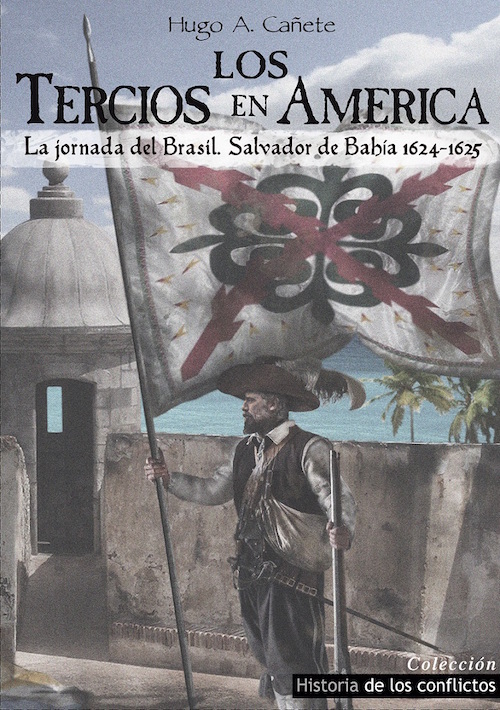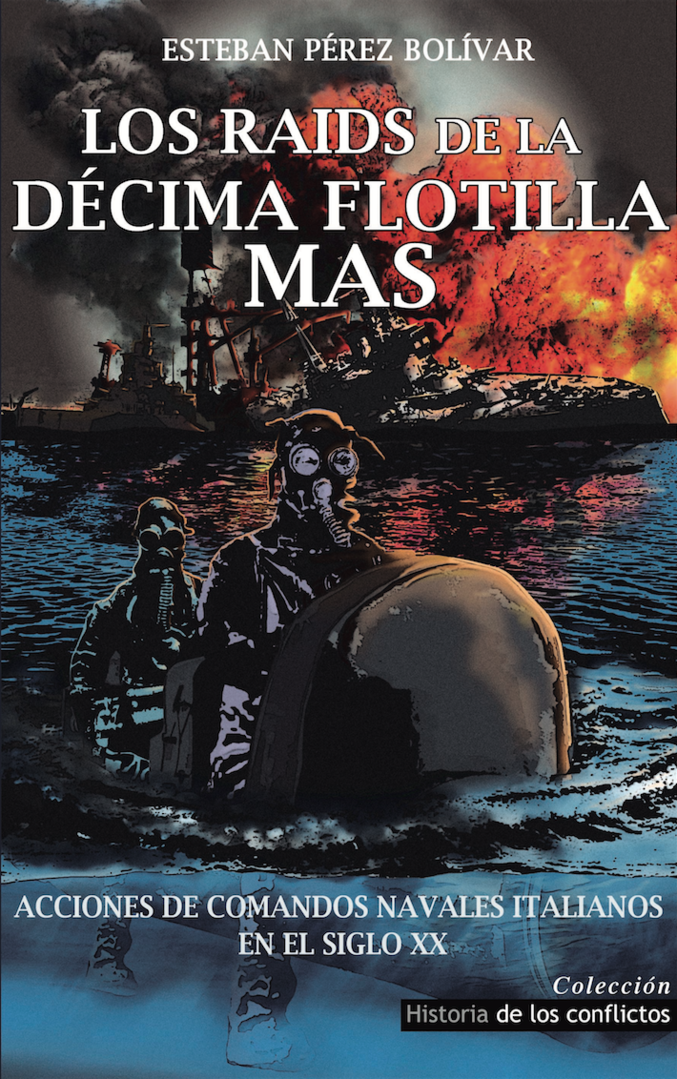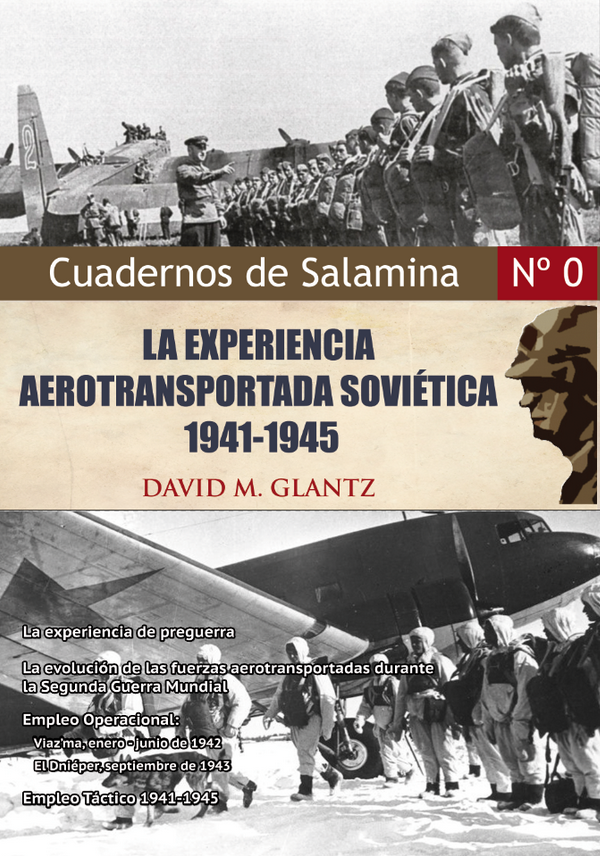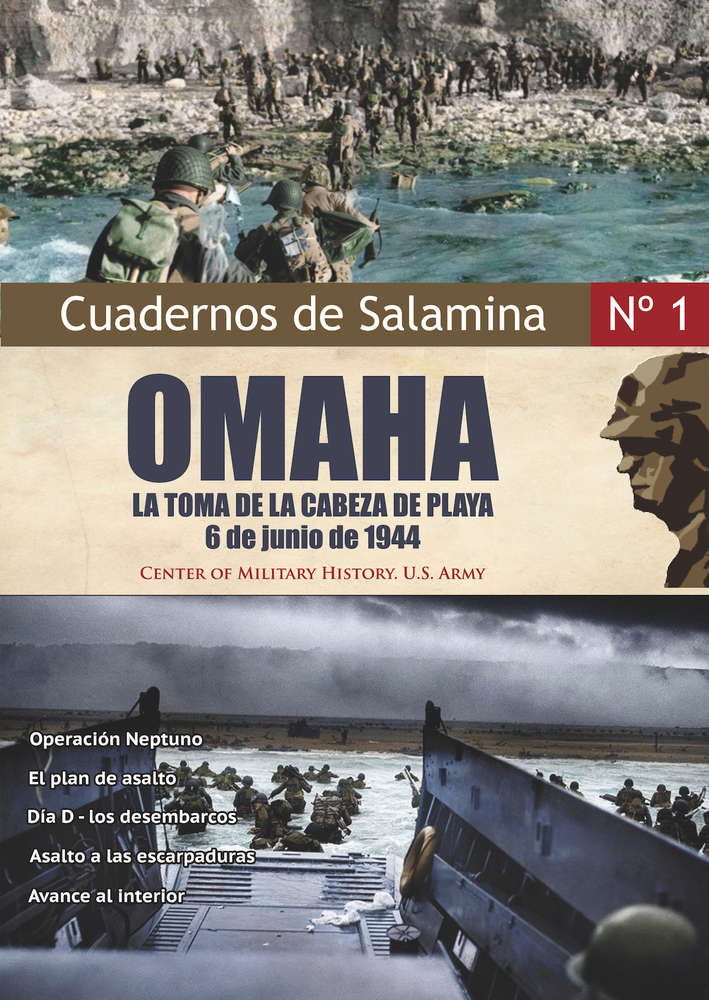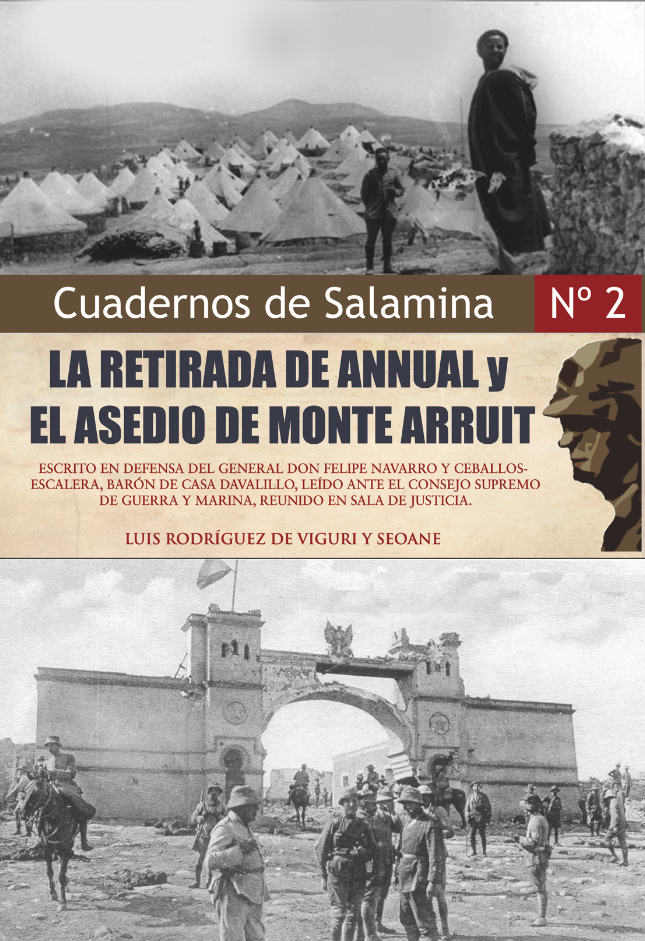Nuestras compañías solo tenían entre treinta y cincuenta hombres. Nuestra línea de frente presentaba huecos; estábamos esperando refuerzos. Nos aproximamos a los rusos tanto como nos fue posible, a menudo a una distancia de 100 metros, para evitar los órganos de Stalin, que eran efectivos en un radio de impacto de 250 metros. Si nos disparaban tocarían a su propia gente.

Además, disponían de buenos francotiradores. Andar por ahí de día era suicida. Por la noche cavábamos como locos para ampliar nuestras trincheras. La tierra se sacaba con lona y se esparcía detrás de nuestra posición. La munición y las raciones nos llegaban de la retaguardia. También recibíamos algún reemplazo de vez en cuando, conductores y gente de las unidades de servicios de retaguardia, lamayoría sin experiencia y pobremente adiestrados.
Debido a la escasez de infantería, cubrí un hueco de la línea del frente con mi grupo de diez hombres de morteros pesados. Delante de nosotros había un campo de minas y luego los rusos. Tenía en mi grupo cuatro cabos, veteranos con los que había luchado durante desde hacía bastante tiempo. Calibramos los morteros con precisión y podíamos hacer blanco sobre los enemigos detectados dentro de la distancia de tiro.
A nuestra izquierda estaba el puesto de mando de la 5 Compañía. A la derecha se desplegaba un grupo de ametralladoras pesadas. La compañía de fusileros tenía escasez de hombres debido a los que los hombres estaban recibiendo disparos en la cabeza. Tenían fusiles con miras telescópicas pero no estaban entrenados. Le ordené a uno que me pasara el rifle y maté al francotirador.
Algunos hombres volvieron de la convalecencia del hospital militar. Llegaron hasta nuestra posición con los de intendencia. Mentalmente debían estar todavía en Alemania y no prestaron atención a nuestros gritos de “¡cuidado, francotiradores, agachad la cabeza!”. Fue demasiado tarde. Nos volvimos supersticiosos: quien se iba con permiso de convalecencia moría.
No tuvimos que preocuparnos más por eso porque a partir de ese momento ya no hubo más permisos. Los rusos probaron la fortaleza de nuestras defensas mediante pequeños ataques. Generalmente acabábamos barriéndolos. Luego oíamos los débiles gritos de los moribundos pidiendo ayuda. Tres desertores llegaron hasta nuestras posiciones. Les pregunté: “¿por qué no ayudáis a vuestros heridos!”. Ellos me replicaron: “Solo atienden a los que pueden seguir luchando. Los que regresan son atendidos, los que no mueren donde están”.
A lo lejos detrás de las líneas rusas oíamos el sonido de las orugas de los carros de combate cada noche. Sospechamos que se estaba cociendo algo. Entonces nos enteramos: los rusos habían roto el frente en el sector rumano, y la línea italiana se estaba tambaleando. Habían llegado al Don en Kalach, y estábamos rodeados. Al principio no nos preocupó demasiado. Había ocurrido a menudo en nuestra división antes pero siempre habíamos logrado salir del cerco. Creo que sin este pensamiento de esperanza, sin esa fe, la batalla hasta las últimas consecuencias en Stalingrado no hubiera sido posible.
Entonces comenzaron a escasear las raciones y las municiones. Estábamos débiles y agotados. El gran esfuerzo y el inhumano estilo de vida nos hizo parecer ancianos. Hasta el 27 de noviembre no fuimos oficialmente informados del cerco a través de una orden de la división. Comenzaban entonces los días amargos.
El prometido socorro nunca llegó y fuimos abandonados a nuestra suerte. Teníamos una cólera contenida; nos sentíamos traicionados y vendidos. Nuestros enemigos nos prometían la muerte y la destrucción. Los altavoces rusos decían: “Perros, ¿queréis vivir para siempre?” y cosas por el estilo. Si no hubieran cumplido con lo que prometían muchos de nosotros en esa desesperada situación hubiera preferido el cautiverio y no una muerte heroica.

Los jóvenes de veinte años morían de agotamiento, y el tifus y los piojos se instalaron en nosotros. Solo los heridos tenían todavía una posibilidad de escapar de este infierno. Solo se deseaba una muerte sin dolor. Algunos se provocaban heridas con la esperanza de ser evacuados como heridos, otros saltaban de sus posiciones y se exponían hasta que eran segados por los francotiradores. Solo los que poseían nervios de acero podrían sobrevivir. Algunos desertaron por pánico, hambre o mera desesperación. Quizá pensaban que podrían escapar de la bolsa de esta forma. Pero eran prendidos y ejecutados, o puestos a despejar campos de minas en una compañía de castigo.
Por Dios, ya no pensábamos en la victoria y nos conformábamos con sobrevivir. Hasta ahora había sido posible que el que lo necesitara podía retirarse con las cocinas de campaña, dormir toda una noche y asearse de la acumulación se suciedad de una semana de lucha. En el frío el mal olor no era tan malo aunque persistía la sensación estar como un cerdo en la cochiquera. Cambiarse de ropa interior y escribir tranquilamente una carta a casa eran actividades de gran importancia, que al menos nos hacían parecer un poco más civilizados. Luego por la tarde volvíamos con las cocinas de campaña y traíamos las últimas noticias.
Ahora totalmente sucios y hacinados vivíamos como ratas en nuestros agujeros, peor que la gente en la Edad de Piedra. Nuestra principal ocupación era intentar aplastar al piojo más grande. Tras aplastar a cien en la manga de mi casaca dejé de contarlos. Una tarde, cuando nos traían las raciones un par de rusos entraron en la trinchera y se comieron el contenido de una cazuela, se cagaron en ella y luego se fueron a sus líneas. Aparte de robar comida no hubo bajas; también esto era la guerra.
Obviamente en los puestos de mando había búnkeres con calefacción, agua y letrinas. Si no estuviéramos bajo el fuego de la artillería uno podría estirar un poco las piernas por aquella zona. Los hombres de las unidades de servicios lo pasaban mejor. Sufrían menos hambre, lo que podría explicar que hubiera más de ellos entre los que contaron la historia de Stalingrado.
Una noche un T-34 penetró en nuestras líneas y se detuvo. Nuestro sargento Wiartalla hizo salir a la tripulación con humo y los capturó. Con sus hombres, antiguos conductores de panzer, se dirigió a las posiciones rusas y destruyó tres carros de combate antes de volver al puesto de mando del batallón. Por este acto de heroísmo se le concedió la Cruz de Caballero. No se volvió a repetir.
Creo que fue a últimas horas de la tarde del 30 de noviembre cuando oímos orugas de blindados. Conté 10 T-34 dirigiéndose hacia nosotros. Atravesaron nuestras trincheras y entonces nuestros cañones contracarro les dispararon en la parte trasera. Un batallón de infantería les seguía a alguna distancia, tratando de romper nuestro frente. Les dejamos que se acercaran hasta distancia de tiro de fusil y luego desatamos el infierno. El ataque se desmoronó ante nuestro fuego cruzado: nuestros panzer atacaron con infantería y eso nos provocó bajas.

Fui herido en la cabeza y el hombro izquierdo y llevado al puesto de mando que había en el barranco cerca dela plana del batallón. Allí recibí los primeros auxilios por parte de un sanitario antes de ser llamado ante el capitán de la compañía.
“Querido Krüger, no tenemos ningún deseo de te marches, pero estás levemente herido y tienes una oportunidad de salir de aquí. ¡Llevas 30 meses sin irte de permiso! Estaba previsto que fueras el primer hombre en recibir uno tan pronto como recibiéramos reemplazos. Desafortunadamente, ya no hay permisos para nadie.
De todas formas aquí tiene su pase de convalecencia, que es válido fuera de la Bolsa. Aquí tiene algunas cartas que deberá dejar en la primera oficinal postal que encuentre. Ya que usted es de Danzig y probablemente irá allí, y esperemos que llegue, aquí tiene un sobre lacrado que deberá entregar en la Comandancia de Danzig. Preséntese en el lazareto al cirujano de nuestra división, el Dr. Haidinger”.

Allí recibí el mejor tratamiento posible y me dieron cartas para enviar a Austria, el país natal de Haindinger. Me dieron instrucciones precisas acerca de cómo debería proceder y me dirigí al amanecer al aeródromo de Gumrak, donde vi a gran cantidad de hombres gravemente heridos postrados en camillas y esperando su turno para volar fuera de la Bolsa. Muchos se quedaron en tierra, teniendo que esperar al siguiente vuelo.
Era imposible que yo pudiera subir a bordo de un aparato, así que esperé durante dos o tres días y dos noches gélidas. La prioridad era para los gravemente heridos, lo que me descartaba para ser evacuado. Perdí toda esperanza.
Durante la mañana del tercer día vi un Ju 52 que se encontraba a un lado de la pista. Fui hacia allá y entablé conversación con el piloto, que era un sargento y había servido anteriormente en la infantería. Me dijo que su aparato había metido una rueda en el cráter de una bomba y que estaba esperando a un vehículo de orugas para que lo remolcara.
Debido a que solo podía llevar a bordo a los heridos graves le dije que por poder yo andar no había obtenido autorización para volar. Se acercó a su avión y cuando estuvo de vuelta me preguntó si sabía disparar una ametralladora MG, porque no disponía de ametrallador.
Le respondí: “¡Por supuesto, pertenezco a una compañía de ametralladoras en la que soy instructor y jefe de grupo!
“Entonces te llevaré como ametrallador cuando reciba el permiso para despegar”.
Esa fue mi salvación de la Bolsa de Stalingrado. Debió ser allá por el 2 de diciembre de 1942. Una vez que el avión estuvo lleno hasta la bandera con heridos, despegamos sin novedad y salimos del cerco sin ser detectados.

Cuando sobrevolábamos el Don el piloto dijo: “Tenemos que ascender, se ha desatado el infierno ahí abajo”. Se estaba produciendo una batalla de carros de combate, pero conseguimos alejarnos con rapidez. Hicimos un aterrizaje limpio en el aeródromo de destino, donde dejé las ambulancias.
Fui uno de los últimos de mi compañía en abandonar Stalingrado con vida. De mis camaradas, con los que había combatido, no sobrevivió ninguno a Stalingrado. Los otros, los que estaban todavía en el sector norte en enero, fueron aplastados por las cadenas de los carros de combate.
Solo tres de los servicios de retaguardia fueron capturados con vida y marcharon al cautiverio. El jefe de nuestra compañía, el teniente Kessler y cincuenta y seis suboficiales y hombres tuvieron la que llaman muerte de los héroes. El resto perecieron en el cautiverio.

Stalingrado ha hecho una mella profunda en nuestra alma, y ha influenciado nuestra vida. Incluso hoy, más de sesenta y cinco años después de aquellos acontecimientos, nuestros pensamientos siempre vuelven a donde nuestra juventud, nuestra esperanza y nuestros mejores camaradas murieron.
Tras una convalecencia de veinte días, Arthur Krüger fue enviado a Stalino en Rusia, y más tarde participó en la reconstitución de la 60 División en el sur de Francia. Luchó en Italia y en Hungría en 1945, y fue hecho prisionero por las fuerzas norteamericanas. Vivió sus últimos años en Feltre en Italia, y murió a los ochenta y ocho años fruto de una mala caída.
SUPERVIVIENTES DE STALINGRADO – Testimonios de veteranos del Sexto Ejército